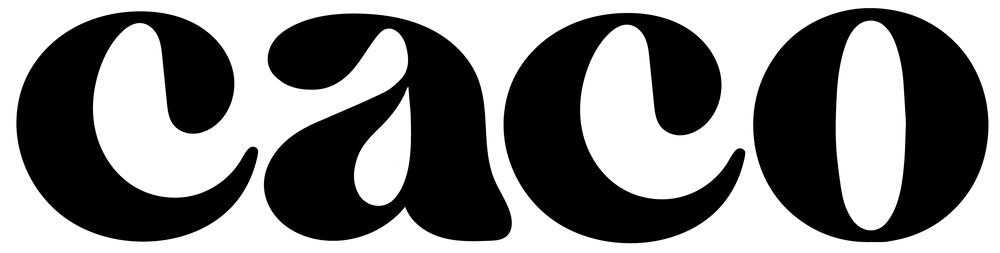Pasé veinte días en México, recorriendo el sur y el centro del país, desde la península de Yucatán hasta la capital. Un itinerario irregular, hecho de ruinas y supermercados, pueblos atravesados por una maraña de cables eléctricos, barrios fuera del tiempo, mercados donde la fruta tiene formas improbables y los pollos colgados parecen paños de encendidos.
De Cancún a Valladolid, luego Mérida, Palenque, San Cristóbal, y finalmente Ciudad de México. Antes de partir sabía poco de este país tan distante. Solo llevaba conmigo dos frases, dos talismanes que encontré casi por azar en un libro de Pino Cacucci, El polvo de México, poco antes de viajar. La primera decía:
«Cuando el sol desaparece detrás de las montañas, el polvo en las calles adquiere un color dorado.»
Solo al final del viaje, al llegar a Ciudad de México, comprendí que todo mi recorrido había sido un gradiente: una lenta inmersión en el polvo que se vuelve tinta, o quizá en el color que queda cuando todo se asienta. Porque en México el color no parece venir de la luz, no cae desde lo alto como en los frescos del Renacimiento, no nace de refracciones ni de ilusiones ópticas. Aquí, el color asciende desde la tierra, desde la sustancia misma. Es algo que se toca, se pisa, que entra en la nariz y se respira.

Caminando por la zona arqueológica de Ek Balam, entre piedras gastadas por el tiempo, entendí que las culturas precolombinas conocían a fondo la sustancia viva del color. Su historia está escrita en los materiales y pigmentos que usaban: el azul maya era una mezcla de índigo y arcilla, amasada, cocida y luego molida. El rojo nacía de la cochinilla, un diminuto insecto recolectado a mano de los nopales, secado y triturado. El negro era ceniza de maderas resinosas u hollín mezclado con grasa animal. El amarillo se extraía de las flores del tagete o del pericón: secas, reducidas a fragmentos, frotadas hasta desvanecerse. Incluso el verde, inestable y caprichoso, se lograba moliendo cobre oxidado o piedras, hasta obtener un polvo fino como harina. Cada pigmento tenía una genealogía material; cada tono, un origen corporal. Materia y pigmento, inseparables una vez más, donde este último nunca es solo imagen: tiene peso, olor y profundidad. En la cultura maya o mexica, pintar un muro, una máscara o una figura no significaba imitar su apariencia sino activarla. No se trataba de adornar, sino de dar presencia real, de dejar una huella. Por eso el color aquí se vuelve una experiencia encarnada, terrenal, a menudo orgánica. Pintar, en efecto, era un gesto ritual, no estético.

Al llegar a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, el color cambia de naturaleza pero no de esencia. Hasta entonces lo había percibido en muros descascarados, en telas tendidas al sol, en frutas expuestas como ofrendas en los mercados. Pero fue solo en la oscuridad compacta de un temazcal cuando el color se volvió plena experiencia. El temazcal es un una construcción tradicional mesoamericana, usada para rituales de baños de vapor. En su interior, el vapor generado por piedras calientes y agua crea un ambiente de purificación que conecta con la tierra y permite el renacer corporal y espiritual. Se accede inclinándose, por una puerta baja y curva, similar a un vientre materno, y se avanza como en un parto al revés: no hacia la luz, sino hacia el interior, hacia el suelo. El mundo queda afuera. Dentro, solo oscuridad y vapor. No se trata de ver, sino de sumergirse.
En el centro de la cabaña, como un corazón sepultado, se acumulan lentamente un montón de rocas volcánicas incandescentes que el chamán llama abuelitas. Vivas, llegadas desde el centro de la tierra, cargadas de memoria. Cuando la puerta se cierra y todo se hunde en la oscuridad, su rojo es el único color visible. Es un tono mineral y arcaico, un rojo que no ilumina, sino que quema. Vibra sobre la piel y sacude la sangre. Cuando el chamán arroja agua sobre las piedras, el vapor que se eleva como un suspiro lo envuelve todo, se transforma en calor y convierte el rojo en algo más corporal y profundo. En el temazcal, el rojo de las abuelitas —nos explica el chamán— es una invitación a descender hacia nuestro interior. Ahí dentro comprendí que aquí la espiritualidad no es etérea, no es huida ni elevación, sino un retornar a la tierra, al cuerpo y al polvo. Así, lo espiritual también toma se forma a través de lo que se puede tocar, oler y ver. Lo sagrado no es lo que se eleva, sino lo que queda. Incluso en el Día de los Muertos, en México la oración convive con la preparación la mesa para quienes partieron, y se ofrece comida, cigarrillos, tequila y café. Las flores naranjas, los cempasúchil, no son un homenaje abstracto, sino un camino trazado, perfumado, que los muertos deben poder seguir. No celebran el fin, sino la continuidad. No piden silencio, sino llaman vida.

Al final del viaje, ya en Ciudad de México, mientras caminaba de noche por la Avenida Bucareli, donde los edificios parecen cuerpos dormidos que respiran despacio, tenía la impresión de que cada muro, cada puesto, cada toldo era un depósito vivo de historia cromática. Capas de tonos, nunca alisados, nunca limpios ni neutros, todos sedimentados en el tiempo.
México no borra, sino que acumula. Y en el color aflora la memoria del suelo. El ocre de piedra volcánica, el rosa de cal viva, los negros de hollín, los amarillos quemados por el sol. Colores que no quieren agradar, sino quedarse. Como heridas. Como recuerdos. Como brasas. Esta, tal vez, es la lección visual y teológica más radical que México me ha dejado: que no hay separación ente arriba y abajo, ente espíritu y materia. Incluso lo sagrado aquí es terrenal. Hay un dicho mesoamericano que dice “El paraíso no está sobre nosotros. Está bajo nuestros pies.” No es una promesa celestial de elevación sino un hecho terrestre. Así, el sentido no se encuentra más allá de la vida, sino dentro de sus entramados. Entre los pliegues de la carne, de la materia, del polvo. En México no se espera, se habita y permanece. Un país hecho de sonidos, olores, piedras y sabores, donde el color lo testimonia. No es adorno ni apariencia sino depósito y herencia. Y quizás por eso, como decía esa segunda frase que llevaba conmigo —