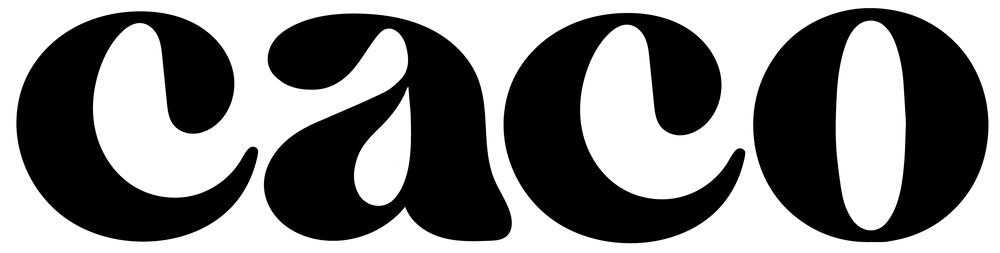Dos meses de copiloto entre España, Francia e Italia. Paradas brevísimas, paradas larguísimas, y pausas de media calada de un cigarrillo al sol en el minúsculo recinto cercado para perros de la N-340. En el mapa el viaje es estrés; para los ojos es tregua. El Mediterráneo siempre me devuelve a casa: los sabores, los olores, los colores son familiares, son raíces. No importa dónde me coloque Google Maps. Todo está ya visto, ya vivido.
El día treinta y seis, sin embargo, me despierto en Altea y juro que la montaña frente a la ventana de la habitación es idéntica a la de mi cuarto infantil, sólo falta el árbol con forma de dinosaurio. Subo a un taxi y echo un vistazo al Casco Antiguo que es, obviamente, una copia de Otranto, con las mismas tiendas incluso. Durante el trayecto pienso en las vacaciones de mis dieciocho años en la Costa Amalfitana, Italia. Y también en el Peñón de Ifach consigo entrever una excursión inacabada en el Monte Guglielmo. Todo reconocible, todo ya archivado en la memoria.
Luego bajo del taxi. Y, de repente, ya no me reconozco.
Es un color.

Un rojo que se planta en el paisaje, que me arranca de mi calma. No lo esperaba allí, no lo había previsto. Aún no sé si me gusta o me irrita, sólo sé que interrumpe el automatismo de la mirada. Es lo que en la teoría de la percepción se llama saliencia cromática: cuando un color emerge hasta convertirse en el único protagonista del campo visual.
Ese intruso es la Muralla Roja, en la urbanización La Manzanera de Calpe, diseñada por Ricardo Bofill i Leví. Proyectada en 1968 por encargo y terminada entre 1972 y 1973, es un complejo residencial de unos cincuenta apartamentos, con solárium, piscina, terrazas y espacios comunes. La planta geométrica se inspira en la cruz griega, con brazos que se repiten y se entrelazan, evocando las casbah norteafricanas.


Pero lo que de verdad impacta es la piel del edificio. La fachada exterior no es de un solo rojo, sino de varias tonalidades que se acompañan y se contraponen para acentuar el choque con el paisaje. No todo, sin embargo, es rojo: en los patios y en las escaleras aparecen azules, violetas, índigos, celestes. A veces se funden con el cielo, otras veces lo contradicen, en un juego óptico que cambia con la luz mediterránea.
De todo esto yo apenas alcanzo a ver algo. Porque “Muralla Roja” es un nombre que se convierte en realidad: una muralla impenetrable, protegida por verjas, vigilada por un guardia de seguridad, y aún más vigilada por la mirada atenta de una anciana que fuma paseando por el jardín y que no te permitirá explorar sus interiores.


A mí me queda solamente el rojo, este laboratorio arquitectónico radical nacido para sorprender, para romper la continuidad del paisaje. Un rojo que se cruza con el Peñón de Ifach, con el azul del Mediterráneo, con todo lo que mi memoria daba por sentado.
Y entonces el intruso sólo tiene sentido en este espacio que interrumpe mi viaje.

Créditos:
Fotografía por Alicia Delgado e Isabel Sfarzetta
La Muralla Roja es un complejo urbanístico privado. Todas las fotografías fueron tomadas con derecho a ello. No se recomienda el intento de acceso a la propiedad sin autorización.