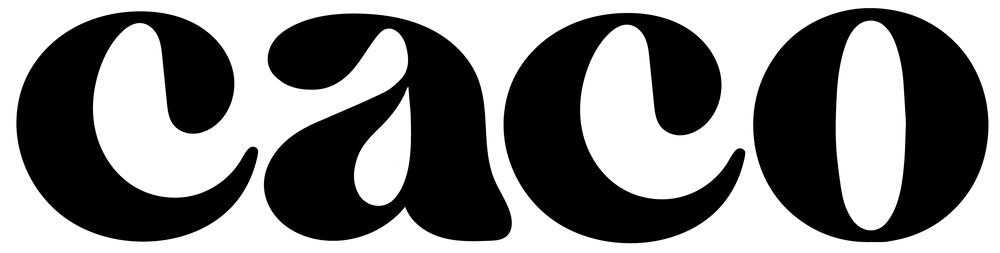Entre los contrastes más puros se delimita la paleta cromática de Japón. Compensados, armoniosos y equilibrados, los colores parecen obedecer a las leyes que rigen la conducta del país: mesura y discreción que converge con destellos de color que flotan desde la naturaleza, o ecosistemas cromáticos en escalas de grises, como las de sus metros y estaciones o sus barrios más alternativos.
La luz del atardecer de Takayama dibuja el perfil de mis amigas de la infancia entre naranjas y dorados. La suerte insólita de una amistad larga y pura entre personas tan distintas que se juntan para explorar el mundo, opaca la belleza de cualquier destino a veces. Pero no hace inapreciable la majestuosidad de Japón y sus contrastes: brutalismo y futuro contra legado y tradición.
Durante casi veinte días y con mochilas y maletas a cuestas, recorremos las entrañas del país del sol naciente y su prefectura; desde ciudades vibrantes en las que podría haberse emplazado Blade Runner, hasta sus zonas rurales, en las que la banda sonora es la del viento entre las hojas de los árboles o los arrozales, los arroyos caudalosos y el tubo de escape de alguna moto que acelera cortando el silencio.

La paleta cromática que envuelve Japón es tan metódica y respetuosa como lo es en ocasiones su carácter. Otras, imponente y desafiante como lo es su historia. Nuestra llegada a Osaka nos hace aterrizar en un plano de estímulos incesantes que sería el mismo que pondría el broche final a nuestro viaje en Tokio.
La cartelería y los anuncios centelleantes salpican cada rincón entre un sinfín de colores intensos y cambiantes que epatan a los recién llegados y producen absoluta indiferencia entre sus habitantes. Están en todas partes: edificios, marquesinas, estanterías, pasillos de tiendas y productos que parecen competir entre sí por la mirada sorprendida de los turistas hacia sus dibujos tiernos de criaturas de ojos grandes, brillantes y coloridos.

Tras una primera borrachera visual en la que asimilar el flujo continuo de colores, dibujos y estampados, irrumpe en nuestro día a día –casi hasta el final de nuestra aventura– un actor protagonista en nuestro viaje: el metro. Un ritual de pasos fijados y normas no escritas, como el vagón al que subirse, el lado exacto en el que colocarse, o el indispensable silencio sepulcral, un mundo paralelo subterráneo que contrasta con el apabullante color de los anuncios de la superficie.
Del negro al blanco, una escala de grises tiñe sus pasillos y halls llenos de azulejos, sus andenes y vagones impolutos, y también copa la indumentaria de sus pasajeros. Fueron pocos los trayectos de metro que nos bastaron para darnos cuenta; no hay color entre las prendas de ropa del japonés autóctono, y es fácil distinguir así al extranjero.
El mundo subterráneo y el exterior se diferencian por el uso y la ausencia del color. Camisas, vestidos, trajes y prendas de cortes lisos, rectos y minimales evolucionan del blanco al negro entre los armarios de sus habitantes como una radiografía de su conducta: discreta, sencilla y sin excentricidades pero con elegancia. La misma que utilizaban las armaduras sobrias de sus samuráis en el Bushido miles de años atrás.

Nuestro viaje continúa en Kyoto, donde visitaríamos algunos de los templos más emblemáticos del país, coronados por sus distintivos toris de madera naranja. Estas enormes puertas marcaban en el sintoísmo –religión indígena de Japón previa al budismo– la entrada al plano sagrado desde el terrenal, colocándose al pie de lugares sagrados y templos.
Su naranja intenso salpica los paisajes naturales de Japón en sus diferentes regiones. Tras un primer contacto con los toris entre elevados montes y colinas, nuestro viaje en tren bala se eleva hacia los Alpes japoneses y las zonas más rurales, también coronadas por puentes rojos sobre riachuelos en los que cualquier personaje de Studio Ghibli parece estar al acecho. Es allí, en estas zonas rurales alejadas del ruido y del tumulto, donde los toris imponentes se elevan entre enormes montañas, al pie de lagos o entre la frondosidad de los bosques. El naranja contrasta con el color sin edulcorar de la naturaleza nipona más salvaje: horizontes de montañas que parecen ser azules a lo lejos, verdes de colosales arboledas que se tiñen de blanco en el invierno, y lagos azulados de cuya superficie emergen estos arcos, como si levitasen.

La religión sintoísta, que veneraba a los kamis, dioses que albergaban entre la naturaleza, parece cobrar sentido entre las calles de estos pueblos y sus enormes parques y paisajes. El verdor del gigantesco bosque de Shiroyama, coronado por una estatua de los primeros Samuráis responsables de unificar Japón, nos abre paso, casi por accidente, a un pequeño sendero de toris que desembocan en el templo de Shoren-ji. Entre telas de araña y madera de cedro de siglos de antigüedad, parece estar oculto al mundo y revelarse como una aparición sin rastro digital, que nos eriza la piel con su misticismo y sus bloques de piedra gris, esos que rinden culto y respeto a los ancestros del lugar, además de un pequeño altar de ofrendas con monedas oxidadas de cobre. En este espacio escondido en el bosque, los colores parecen jugar al camuflaje en sus gamas, reservando este tesoro a los ojos de aquellos observadores que se aventuran a seguir la veta de un pequeño camino del bosque.
Pero los colores de la naturaleza y de su arquitectura no son los únicos que definen Japón. Al cerrar los ojos e imaginar cualquier objeto relacionado con el país, suelen ser dos los colores que se aparecen en la mente; rojo y negro. No es una simple sinestesia, tampoco –únicamente– el color de muchos de sus templos, sino también los primeros lacados en utilizarse en las islas niponas hace 9.000 años, en plena era Jomon. El color del fuego, la sangre y el Sol adquiría connotaciones sagradas.

El azul aparece esmaltando todo tipo de utensilios de cerámica, que delimitan la vida diaria y las rutinas cotidianas y las ancestrales: de caldos y guisos a ceremonias del té. En ocasiones son lisos; otras, muestran cambios en el color propios del proceso de cocción y, a veces, aparecen rematados por dibujos típicos de su iconografía, como carpas, dragones o paisajes.
Entre el verde intenso del té matcha más puro del mundo, que es el elaborado en Kioto, los toris anaranjados sobre colinas frondosas, o los grises de sus barrios más alternativos de Tokio –entre el hormigón y las tiendas de lujo, Japón se presenta como una amalgama cromática completa de colores que permanece en la retina, pero parece escurrirse de objetivos de cámaras profesionales o móviles que tratan de capturar su esencia. 
Todos ellos son armoniosos y se compensan, todos aparecen y tienen su protagonismo como parte de un todo, sin eclipsar. Una belleza marcada por la mesura y las proporciones que contornean la historia nueva y ancestral de uno de los rincones con más identidad del mundo.