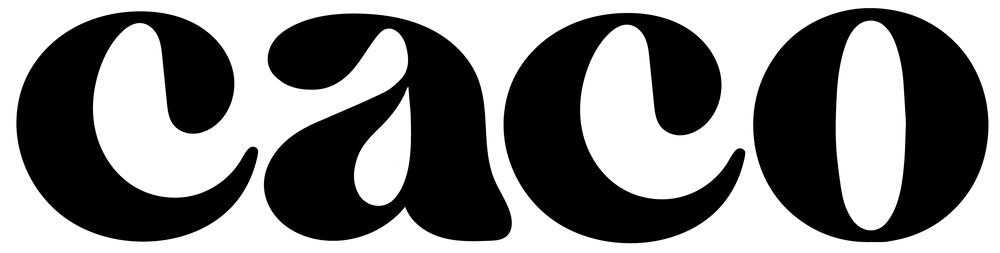Dejo libros, cuadernos, móvil y ordenador. Los meten en una caja fuerte. Me ordenan que me vista de blanco.
Mae Chi Siree nos cuenta a las mujeres cómo ponernos el pañuelo, cubriéndonos el pecho en señal de respeto. El yo se diluye y el detalle es lo más importante. Orden. Atención plena. “No tenéis excusa para llevar el sabai mal puesto. Tenéis un espejo en la habitación.” Tras la espalda, recoge la esquina derecha de la tela y se la echa sobre el hombro izquierdo. Trazando una geometría muy practicada con sus brazos, se abrocha un imperdible en la espalda, enganchando con él también la camiseta para que al inclinarse en los rezos no se le caiga hacia delante.
Los practicantes del retiro y las monjas vamos de blanco, completamente tapados. Ni una sola rodilla a la vista. Las monjas y el resto de mujeres llevamos el sabai sobre la camiseta, que nos oculta el relieve del pecho. Múltiples envolturas de tela bajo más de treinta grados. Clima tropical. Los monjes, con zonas desnudas pero con capas y capas textiles perfectamente ordenadas de un color naranja brillante y pesado, parecen enormes milhojas de calabaza. La atención guía el entrenamiento espiritual y retoza entre los pliegues armónicamente dobladitos de la túnica oblicua de Prah Sukhito, que se coloca con la mano cada diez minutos, como por instinto y con cuatro golpes estudiados, una de las telas por debajo del pecho y otra debajo de la axila para mantener el tirante estirado.


En los paseos por el templo, uso el bolso con el que he estado viajando los meses anteriores. En él llevo el agua, el reloj y el cuaderno donde apunto las horas de meditación. Tiene rota la cremallera, es endeble y no cierra. Entro a la tienda. Veo una magnífica bolsa naranja de tela resistente, con el número de bolsillos perfecto y una cremallera que funciona. La cojo para comprarla. “Es solo para monjes. Tú puedes comprar esos”. Me señala una colección de bolsitos sintéticos, tela blanca fulgente plasticosa, con un asa de mano. En uno, una ilustración triste de un osito azul marino. Tradición, dicen. Salgo de la tienda.
Mi sitio favorito para meditar es un templete con el suelo de baldosines verdes. En el centro, una pagoda altísima con trepadoras, separada de la zona techada por un suelo de piedra arenosa, caliente y roja. Alrededor, macetas gigantes llenas de nenúfares. En un cartel, “Ladies are not allowed to step on the pagoda base, thank you”. Una tarde, una mujer, entre peripecias, consigue pasarse la manguera de un extremo a otro de la base de la pagoda, sin pisarla, para poder llegar a limpiar y regar todos los nenúfares. Tradición, dicen.
Nosotros, espirituales primerizos que estamos aprendiendo a meditar, compartimos color de vestimenta con las monjas que llevan viviendo en este templo más de 60 años. El blanco, el color de la pureza, de los principiantes y de la inocencia, frente al color naranja radiante y las señales de “Monk area” en la biblioteca y muchas otras partes del templo. Un hombre puede hacerse monje un día, vestir de naranja, pisar la base de la pagoda y entrar a la biblioteca. Una mujer que lleva ejerciendo de monja toda su vida está comprometida con el blanco y tiene que depurar una técnica de lanzamiento de manguera para poder regar un nenúfar. Tradición, dicen.


El blanco significa la pureza, la búsqueda del camino, la paz interior. Es el blanco del arroz cocido, un blanco que pide silencio. Las mujeres que eligen una vida religiosa como mae chi en el budismo tailandés no son ordenadas oficialmente como monjas: viven en celibato, meditan y siguen preceptos similares a los de los monjes, pero no son consideradas institucionalmente como monjas. No tienen estatus monástico pleno.
El naranja es la renuncia total, la entrega al camino. Color nacido de tintes vegetales con resultados irregulares que desechan la importancia del criterio estético y abandonan lo mundano. Con los pies descalzos, los niños monjes andan torpes vistiendo túnicas armadas con retazos de tela, frente a las túnicas perfectamente confeccionadas de los monjes más veteranos que caminan con solemnidad y lentitud. Telas pesadas y limpísimas de algodón, prácticas para evitar que se peguen a la piel húmeda del calor tropical. Cada túnica es un puzzle que imita los trapos que los primeros monjes recogían de los crematorios. Mantienen la costura de retazos como un recordatorio: el cuerpo es impermanente, la vida también.

Sin embargo, en nuestro grupo de meditación, una monja tibetana que ha venido de visita viste una túnica burdeos, amplia y vaporosa. El rojo, que se vincula con las emociones intensas, da color a estas túnicas sobrias en señal de control: representa el dominio y la transformación de esas energías hacia la disciplina y la sabiduría.
En el budismo tibetano, monjas y monjes visten de color burdeos. Ambos caminan con la misma túnica, recitan los mismos textos, estudian filosofía y meditan. Hubo una época que, como en el budismo tailandés, las monjas no pudieron ordenarse plenamente. Buscaron apoyo en tradiciones donde el linaje femenino seguía vivo –como el budismo chino–. Reconstruyeron su camino y la ordenación de mujeres volvió a ser posible con el tiempo y el respaldo del Dalai Lama y otros tantos líderes.
En tiempos del Buda sí había monjas plenamente ordenadas, aunque con ocho reglas especiales (garudhammas) que las subordinaban a los monjes. La orden de bhikkhunīs se extinguió alrededor del siglo XI por contexto histórico, bélico y político. Al desaparecer y necesitar un monje y una monja –que ya no existían– para ordenar a una nueva mujer, se argumentó que ya no había forma válida de revivir la orden. Condenadas a la renuncia del color. A día de hoy, estas monjas, aunque no ordenadas, obedecen a 84 reglas más que sus compañeros varones.
Aunque en el budismo tibetano no se ha llegado a establecer formalmente la orden de bhikkhunīs –las mujeres no recibían la ordenación completa–, nunca se extinguió su práctica. Se han buscado caminos para reestablecer la ordenación completa con el apoyo de otros linajes donde las mujeres sí la tienen –como en China o Sri Lanka, donde las monjas visten de colores muy similares a los monjes, gris y ocre–.
En el budismo tailandés, un monje puede viajar el mundo, desde Islandia hasta la Patagonia, pero siempre estará comprometido a llevar su túnica naranja –y a no llevar un zapato más cerrado que una sandalia–. Es ese color quien demuestra su fe y mantiene intacto su compromiso con los preceptos.

Paseando por el templo empieza a chispear. Un monje, con la túnica a medio caer a la altura del pecho, asomando un pezón, mueve el tendedero metálico lleno de telas naranjas. Lo pone debajo del techado de un parking. Qué poco bucólico. Pienso en un balcón mediterráneo con la ropa tendida ondeando al viento de un matrimonio cualquiera. Pienso en la ropa blanca que yo acabo de tender en mi habitación tras lavar a mano. Pienso en aquellas túnicas tan sacras dando vueltas violentamente en la lavadora. Y en el pitidito programado y tan poco sacro que indica que se ha acabado. Y siento que el color naranja se está riendo de nosotras: aquel naranja que significa renuncia y que huele al mismo detergente que mi camisa blanca, en realidad es un símbolo de poder.
Pero, la verdad es que tengo envidia: porque es un naranja chulísimo, porque quiero comprarme la bolsa y porque quiero poder pisar la base de la pagoda. Tradición, dicen.